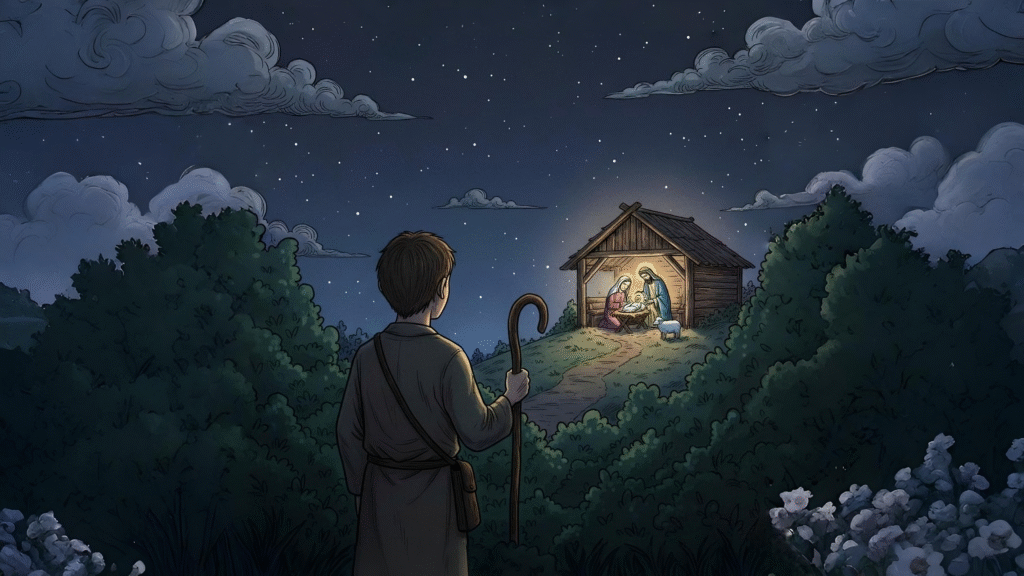Y, en efecto, todo comenzó con un cerdo. Un cerdo negro que no respetaba cercas, que cruzaba la frontera entre dos imperios como si fuera un simple caminante. El 15 de junio de 1859, este animal propiedad de la Compañía de la Bahía de Hudson decidió adentrarse en la huerta de un colono estadounidense, Lyman Cutlar, y comerse sus patatas. Cansado de los destrozos que ya eran rutina, Cutlar sacó su rifle y disparó. El cerdo cayó. Pero su muerte puso en marcha una insólita cadena de acontecimientos que casi desencadena una guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido en una remota isla del Pacífico Noroeste.
La isla de San Juan, ubicada entre el estado de Washington y la isla canadiense de Vancouver, era por entonces un territorio en disputa. El Tratado de Oregón de 1846 establecía que la frontera entre ambos países seguiría el canal que separa el continente de la isla de Vancouver, pero no especificaba con claridad qué canal—el de Haro o el de Rosario—, dejando San Juan en una especie de limbo geográfico y legal.
En ese contexto tenso, el disparo de Cutlar se convirtió en algo más que una disputa entre vecinos. El dueño del cerdo, un irlandés llamado Charles Griffin, exigió compensación. Cutlar se negó. Los colonos estadounidenses temían que las autoridades británicas utilizaran el incidente como excusa para expulsarlos. El gobernador de la colonia de la isla de Vancouver, James Douglas, no perdió tiempo: envió tres buques de guerra británicos y un destacamento de marines para hacer valer la soberanía de la Corona. Washington, por su parte, respondió enviando al capitán George Pickett—quien más tarde sería un célebre general confederado—con 66 soldados a “defender” la isla.
Pickett izó la bandera estadounidense y declaró que ocuparía San Juan en nombre de su país. Los británicos consideraron esto una provocación directa. Los dos ejércitos se atrincheraron, apuntándose con los cañones, listos para el combate. Todo por un cerdo muerto. Durante semanas, el mundo estuvo a punto de presenciar una guerra absurda entre dos potencias globales por un trozo de tierra remoto y mal delimitado.
Pero la sangre nunca llegó al mar. Los oficiales en el terreno, británicos y estadounidenses por igual, eran veteranos y entendían el ridículo potencial del conflicto. Se mostraron reticentes a abrir fuego. Washington y Londres, sorprendidos por la escalada, ordenaron una ocupación conjunta en lo que se resolvía la disputa. Así, durante doce años, ambos países compartieron pacíficamente la isla, cada uno con su pequeño destacamento militar.
No fue hasta 1872, bajo arbitraje del káiser Guillermo I de Alemania, que se resolvió la cuestión. Falló a favor de Estados Unidos. Las tropas británicas se retiraron. El último gesto fue una ceremonia tranquila en la que se arrió la bandera imperial sin discursos, sin disparos, sin resentimiento.
Hoy, en San Juan, una pequeña lápida recuerda al cerdo cuyo apetito por las patatas estuvo a punto de provocar una guerra. No hay héroes ni villanos en esta historia, solo la fragilidad de las fronteras, la arrogancia de los imperios y un cerdo que nunca supo lo cerca que estuvo de cambiar la historia del mundo.