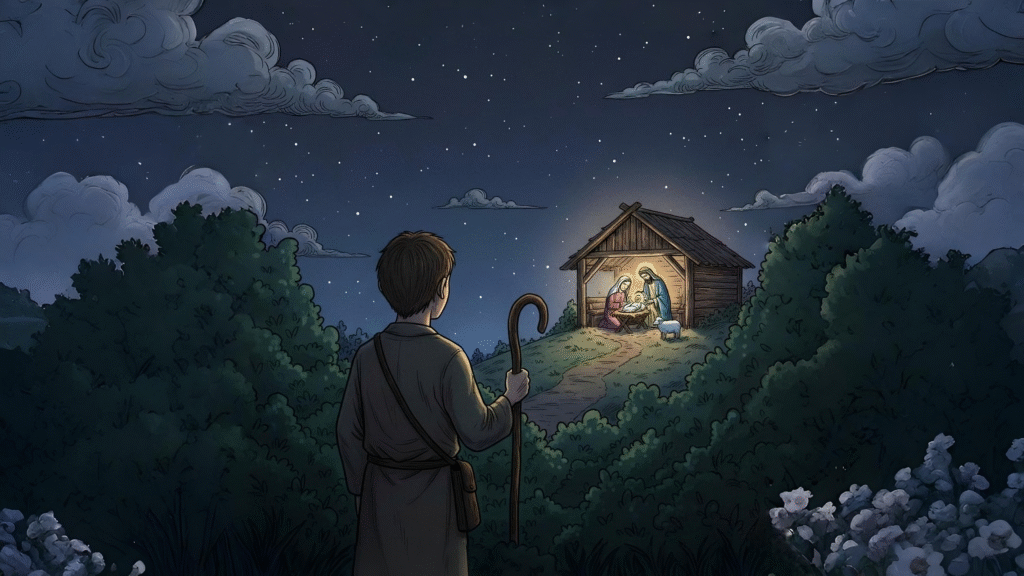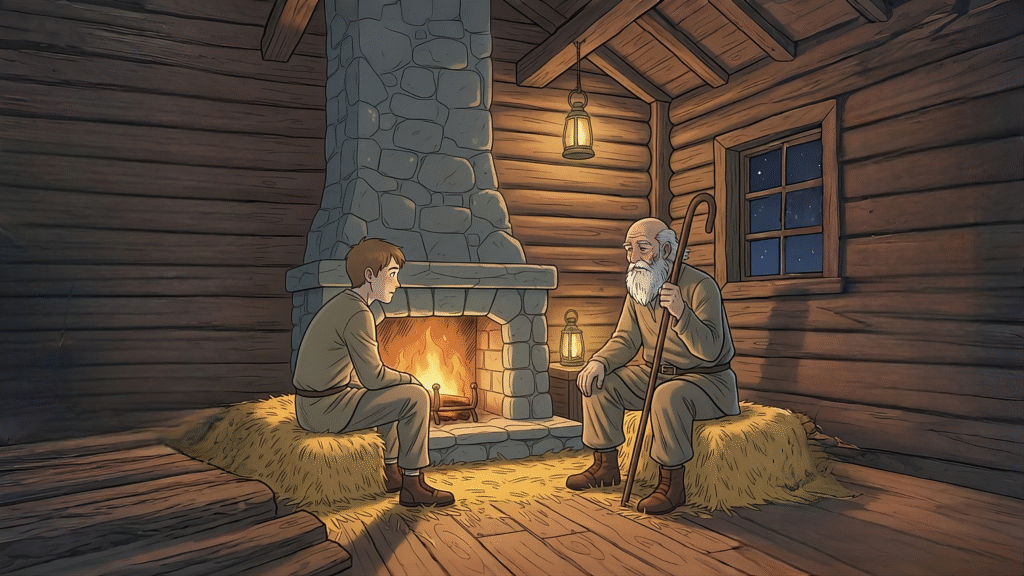En una jornada que debería haber sido de reflexión y defensa del interés superior del menor, la semana pasada, el Congreso dio luz verde a la tramitación de una ley que abre la puerta a sancionar penalmente a quienes, desde el ámbito familiar o médico, se nieguen a aplicar sin cuestionamiento previo los dogmas de la llamada “terapia afirmativa”. Bajo el eufemismo de “prohibición de las terapias de conversión”, esta norma no apunta ya contra prácticas realmente coercitivas o degradantes, sino contra cualquier oposición —incluso razonada y profesional— al inicio apresurado de tratamientos hormonales en menores sanos que expresan dudas sobre su identidad de género.
¿Podría un padre enfrentarse a un proceso judicial por negarse a que su hijo tome bloqueadores hormonales? ¿Podría un médico ser acusado simplemente por recomendar esperar? La ambigüedad legal deja estas puertas abiertas, dependiendo de la interpretación y de quién la ejerza. Y cuando se legisla en términos vagos y cargados ideológicamente, lo que está en juego no es solo la claridad jurídica, sino la libertad profesional y familiar.
Lo más alarmante no es únicamente el contenido de la medida, sino el hecho de que haya sido apoyada sin reservas por partidos que se dicen contrarios al adoctrinamiento ideológico de la izquierda. El Partido Popular, que aspira a presentarse como alternativa seria al progresismo socialdemócrata, ha vuelto a demostrar que su supuesto desacuerdo con la agenda ideológica de la izquierda es apenas cosmético. Con su voto a favor de esta propuesta, el PP se alinea de hecho con la doctrina que afirma que un menor de catorce años puede decidir cambiar de sexo con respaldo quirúrgico y farmacológico inmediato, sin necesidad de evaluaciones psicológicas profundas, sin exploración de causas emocionales o sociales, sin acompañamiento serio. Se institucionaliza así el atropello de la prudencia médica y el criterio parental, y se consagra la sumisión de la clínica a la ideología.
Este es un momento especialmente grave porque no estamos ante un debate meramente teórico o de matices legislativos. Hablamos de niños y adolescentes. Hablamos de vidas en formación, que hoy, en nombre de una visión radical de la identidad, pueden ser empujadas hacia tratamientos irreversibles, sin las garantías mínimas que exige cualquier intervención médica. Se han multiplicado los testimonios de jóvenes que, animados a hormonarse sin el necesario proceso de evaluación, años después se arrepienten profundamente, tras haber perdido su salud, su fertilidad o su equilibrio emocional. Pero la ley que ahora impulsa el Congreso parece querer impedir incluso la cautela profesional, negando la posibilidad de prevenir estos errores. En lugar de promover una medicina prudente, deja en el aire la amenaza penal para el que duda, el que quiere esperar, el que se niega a aplicar hormonas como respuesta automática a una demanda cuya naturaleza puede ser transitoria o estar influida por contextos complejos o incluso presión social.
El Partido Popular ha tenido la oportunidad de actuar con firmeza y diferenciarse de esa izquierda que ha sustituido el análisis crítico por el seguidismo emocional. Pero ha preferido el cálculo político al compromiso con los principios (si es que queda alguno). Ha preferido el miedo al coste reputacional frente a los medios de comunicación de masas antes que defender a las familias y profesionales, y, sobre todo, a los menores. Se presenta como garante de la razón y del equilibrio frente al desvarío ideológico, pero a la hora de votar, confirma que es apenas una versión más tibia de lo mismo que dice combatir.
Criminalizar la cautela clínica y el criterio familiar no es proteger a nadie. Es arruinar la posibilidad de un acompañamiento real y libre. Es sustituir la medicina por el activismo, y el deber parental por la obediencia ideológica. Y lo más trágico es que quienes deberían alzar la voz y ofrecer un freno razonable al delirio, lo están aplaudiendo desde sus escaños. Cuando la mentira se vuelve ley, la cobardía no es neutralidad: es complicidad.