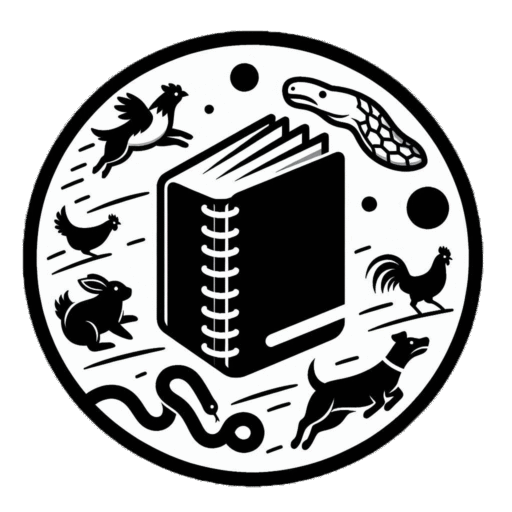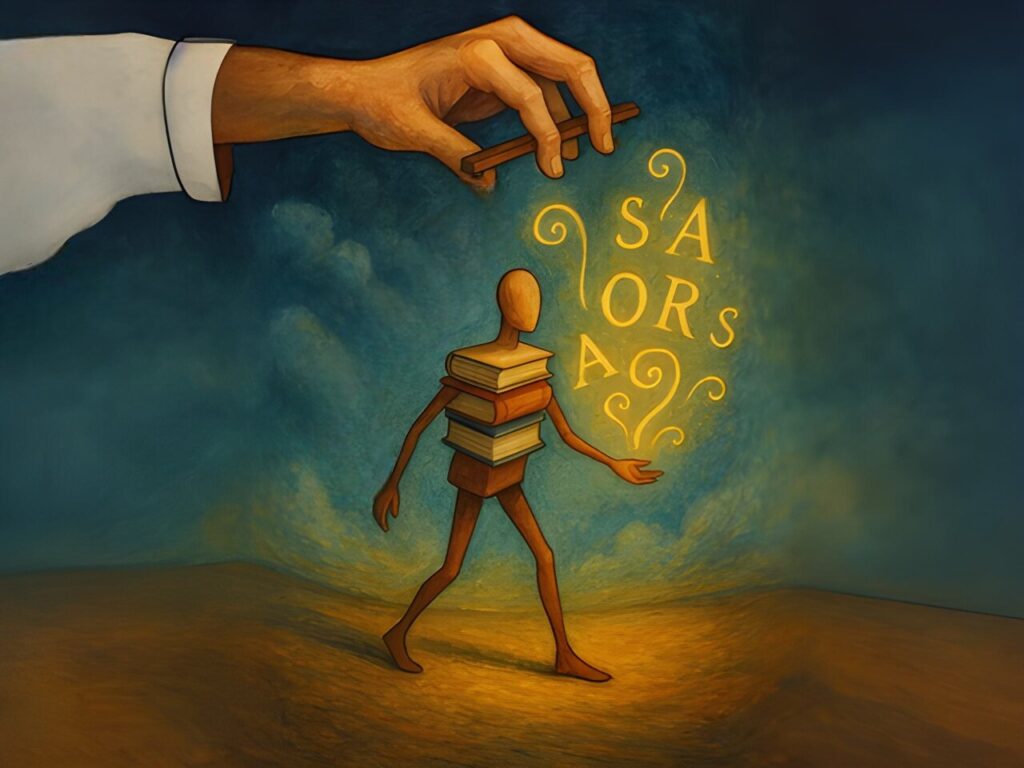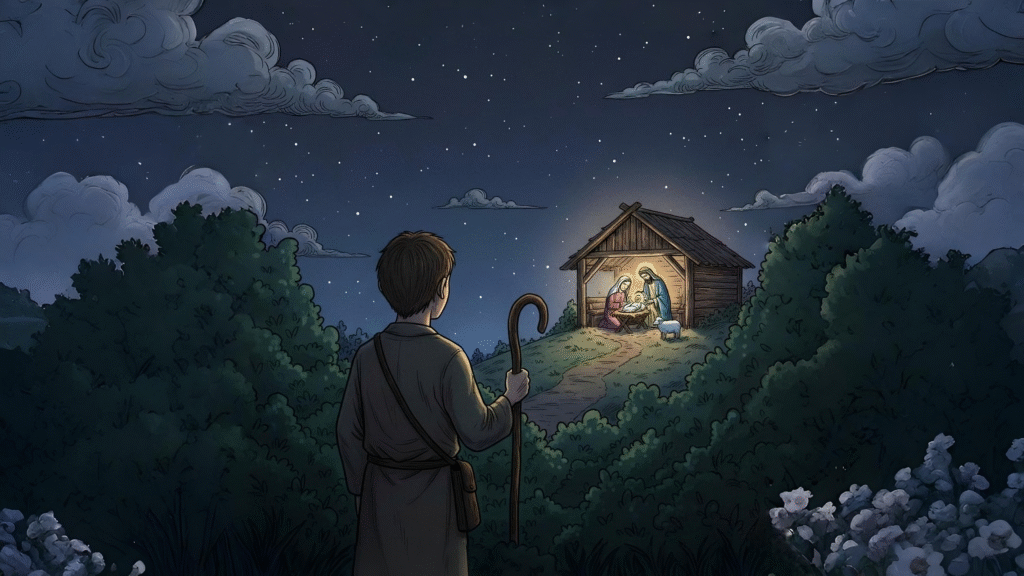Corría la década de 1980 cuando en Estados Unidos empezó a escucharse con insistencia un lema que no tardaría en arraigar en el imaginario colectivo como si fuera un mantra moral: «alivio fiscal». La expresión no era nueva, pero en manos del equipo de Ronald Reagan adquirió un poder casi quirúrgico. No hablaban de recortes de impuestos, no decían reducción del gasto público, no apelaban a complejas teorías económicas. Hablaron de alivio. Como si los impuestos fueran una dolencia, una carga injusta que caía sobre los hombros del ciudadano medio y que debía ser aligerada. Y nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere cargar con lo que no le corresponde.
Con ese marco, el debate sobre los impuestos dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en un combate moral. El ciudadano no debía pagar menos por razones presupuestarias, sino porque pagar era sinónimo de sufrimiento. Reagan y los suyos lograron así identificar al gobierno con el opresor y al contribuyente con la víctima. El “alivio fiscal” se transformó en una causa noble, casi humanitaria.
La campaña funcionó. Los recortes de impuestos impulsados durante su mandato transformaron el panorama económico y político del país durante décadas. Y aunque las consecuencias fueron mixtas —crecimiento, por un lado, aumento del déficit y debilitamiento del estado social por otro—, el concepto se mantuvo intacto. George W. Bush lo retomó en los 2000 con igual fervor, prometiendo “alivio fiscal para todos los americanos”. Donald Trump lo desempolvó en 2017, con la misma retórica y aún más agresividad. Cambian los rostros, pero no el libreto.
Y es ahí donde aparece el verdadero protagonista de esta historia: el lenguaje. Las campañas políticas no solo venden políticas; venden ideas de justicia, de sentido común, de identidad. Si se hubiese llamado “disminución de ingresos estatales” o “recortes presupuestarios”, quizás la acogida habría sido menos cálida. Pero “alivio” implica dolor previo, implica redención. Es una palabra que no se discute: se siente.
George Lakoff, lingüista y estudioso del discurso político, lo explicó sin rodeos: el que enmarca el debate, gana el debate. Las palabras no son neutrales. Tienen carga emocional, cultural y simbólica.
En el caso del “alivio fiscal”, la elección semántica fue precisa y devastadora. Cambió la forma en que generaciones enteras pensaron el papel del Estado, la idea de lo público, la legitimidad de los impuestos. Lo que antes era contribución, ahora es castigo. Lo que antes era comunidad, ahora es carga.
Tal vez la reflexión más urgente no sea si debemos o no pagar menos impuestos, sino cómo hablamos de ello. Porque las palabras no solo describen el mundo: lo crean. Y quien controla el lenguaje, controla la realidad compartida. A veces, basta con una sola palabra para inclinar la balanza de la historia.